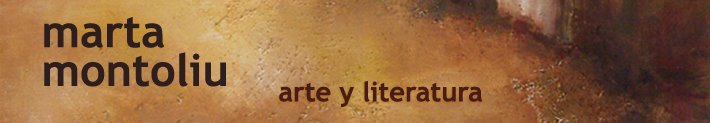El dibujo es duro, lo sé. Mientras lo dibujaba me tentó suavizarlo, como si una fuerza interior me llamase a hacerlo más lírico y menos inmediato, pero me parecía casi obsceno no mostrar el sufrimiento de un ser humano porque duele en el alma de quien lo dibuja, o de quien vea la obra acabada. Mis trazos se han revelado enérgicos, casi rabiosos. No me he sentido cómoda dibujando, pero si obligada a hacerlo.
El dibujo es duro, lo sé. Mientras lo dibujaba me tentó suavizarlo, como si una fuerza interior me llamase a hacerlo más lírico y menos inmediato, pero me parecía casi obsceno no mostrar el sufrimiento de un ser humano porque duele en el alma de quien lo dibuja, o de quien vea la obra acabada. Mis trazos se han revelado enérgicos, casi rabiosos. No me he sentido cómoda dibujando, pero si obligada a hacerlo.Encontré la foto en el periódico hace unos días, en una fotogalería, y al no estar relacionada con un artículo concreto no sé donde está tomada, ni qué ofensiva provocó la desesperación de esta anciana, acurrucada, herida en el suelo. Pero no me importa, porque las guerras son guerras, siempre lo han sido y siempre lo serán. No hace falta remontarse a la guerra de nuestros abuelos – esa guerra fratricida –, a las atrocidades en las trincheras de la primera guerra mundial, los campos de exterminio de la segunda… las guerras siempre se cobran vidas y se nutren de la desesperación, del odio, del rencor nacido del miedo. Por eso no voy a hablar de esa guerra en Georgia con la que los medios de comunicación llenan sus páginas de agosto. No es la única que acontece en estos primeros años del siglo XX. Otras más se desarrollan impúdicamente, aunque no sea en suelo europeo. Tan solo voy a dejar un testimonio singular en forma de dibujo. Las tragedias, cuando navegamos en las particularidades de una persona en concreto (aunque sea una anciana anónima), siempre nos parecen más reales. Supongo que se deberá a un sentimiento de empatía, inconscientemente calibramos que algo tan terrible como una guerra podría pasarnos a nosotros, y entonces empezamos a comprender el sufrimiento de otras gentes.
No creo que la historia de la mujer que he dibujado acabase bien. Quizás ya esté muerta. Y me encoge el corazón saberlo, casi avergonzándome de apropiarme de su rostro desencajado para expresar mi particular testimonio contra una guerra, contra cualquier guerra.